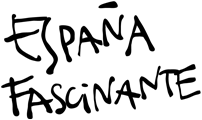Crónica en el fin del mundo para un fin de año

Siempre habrá un aura místico en torno a Fisterra, el límite de las tierras conocidas en la Antigüedad, donde cada noche se apagaba el sol. Donde acababa la humanidad para dar paso a un mar habitado, según se creía, por monstruos marinos. Fisterra daba miedo por lo que se sospechaba de este cabo gallego, pero también generaba esa clase de atracción que provoca lo desconocido y lo inexplicable. Porque entonces, en tiempos de los celtas y los romanos después, este final de la tierra, donde el sol se escondía cada día sobre aguas profundas e inexploradas, ni se conocía ni se podía explicar lo que había más allá.
Siento que llevamos en la sangre esa atracción primigenia por este lugar, aunque ya podamos explicar Fisterra. Aunque ya sepamos que no es el fin del mundo, que ni siquiera es, qué carallo, el cabo más occidental del continente europeo. Nos da igual. Seguimos peregrinando hasta aquí y no hasta otro lugar porque llevamos ese peregrinaje en la sangre. Porque Fisterra tiene, siempre tendrá, una mística dorada como el sol, azul como el Atlántico, verde como los campos gallegos y oscura como cuando cae la noche y tú todavía sigues allí, observando lo que parece el fin del mundo.
Peregrinaje al fin del mundo

El peregrinaje a Fisterra es el más solitario de todos los que tienen lugar en Galicia. Comienza donde todos los demás tienen su final, en la bella Santiago de Compostela que despide al peregrino como lo recibe: entre calles encantadas y paisajes de ensueño. A veces se olvida que Santiago se levantó en pleno bosque, pero las entradas y salidas de la ciudad a pie se encargan de recordarlo.
Para partir hacia Fisterra uno tiene que ascender, entre ríos y árboles, ajeno al ruido de la ciudad que queda atrás. Tampoco demasiado ruidosa, para ser sinceros. El justo, el necesario para que se sepa que hay vitalidad en esas calles. Santiago tiene el temple de una ciudad antigua y la vida de quien todavía es habitada, apreciada y disfrutada. Se contempla, en ese camino a Fisterra, desde uno de los miradores más impresionantes que la rodean, cuya fotografía precede estas líneas.

Tras dejar atrás Santiago se atraviesan pueblos de tamaño considerable como Negreira, pero lo que sobre todo se atraviesa en el interior de Galicia, recorriendo la provincia de A Coruña, son rincones pequeños, y preciosos. A Ponte Maceira, entre todos ellos, deja a uno hechizado. Es una aldea a la que se llega tras salvar el ascenso más pronunciado de estos senderos, complicado y también precioso, y que te recibe con la imagen de su puente sobre el río Tambre. El paisaje es bucólico, extraído de un cuento. No son menos impresionantes los campos verdes que me encuentro tras abandonar, el segundo día de etapa, el albergue de San Mamede da Pena. Me detengo, boquiabierta, a admirarlos entre la niebla, protagonista de las primeras horas de la mañana. Siempre es así con Galicia. Lo de la niebla no, lo de quedarte boquiabierto.
El paisaje va cambiando a medida que uno se acerca a la costa y cuando toca bordearla es otra historia. Sobre todo cuando a lo lejos empieza a vislumbrarse la imagen pronunciada y escarpada de este fin del mundo que despierta unos nervios incomprensibles, como si realmente se acercase uno al fin de las cosas. El paseo ante el Atlántico es excepcional, se respira otro aire, se siente otra cosa. Se deja atrás el aislamiento para caminar Cee o Corcubión, para saborear un poco los aires marineros gallegos, para llegar, finalmente, a Fisterra, pueblo que se atraviesa antes de encarar el último tramo, el que lleva al final de las cosas.
La luz en el fin de las cosas

Otra creencia antigua relataba que el mundo terrenal daba paso, con la llegada de la muerte, a otra existencia en una isla situada al oeste, allí donde moría el sol. Los celtas construyeron aquí, según parece, el Ara Solis, un altar al astro. Cuando los romanos llegaron tras estos y se encontraron con que el sol se hundía en unas aguas que no conocían lo que pensaron fue que más allá no había nada, que este era el punto más occidental de la Tierra, el finis terrae, donde acababa la vida.
Nunca ha sido un lugar común. Hoy Ara Solis es el nombre de una de las plazas principales del pueblo y algunos encuentran en el escudo de Galicia similitudes entre este ponerse el sol sobre el horizonte Atlántico y el cáliz representado. Es inmensa la influencia de este pequeño rincón del mundo, inscrita en símbolos hoy reconocibles y sobre todo en el imaginario popular.
Los nervios regresan cuando se asciende por esa carretera que conduce al cabo, que es una carretera cualquiera, solo que no lo es, porque a lo lejos, desde ciertas perspectivas, ya se vislumbra el faro y ya se imagina uno allí, contemplando el atardecer. Este edificio se construyó en 1853, a 138 sobre el nivel del mar. Su luz alcanza 65 kilómetros. El efecto de esta sobre el océano puede observarse en el camino de vuelta, cuando ya el sol se ha apagado.
Este lugar es todo lo que se espera que sea. Las olas rompen contra el acantilado, sobre el que descansan decenas de personas, todas mirando hacia un mismo punto. Todas viendo el sol caer. Algunos peregrinos se quitan las botas, aunque ya por fortuna (apenas) se queman pertenencias. Los rituales han evolucionado con el tiempo, pero siguen manteniéndose porque Fisterra es un rincón que invita a eso. A limpiarse, a dar algún viaje por terminado, a pensar en el fin del día como el fin del mundo, como el fin de un ciclo.
Lo inesperado de Fisterra

Uno no se espera encontrar un pueblo feo, pero porque seguramente no se espera nada. Pocos piensan en el pueblo de Fisterra cuando se habla de Fisterra. Se piensa en todo lo anterior. Así que cuando, al final, al final del final, cuando ya se desciende y se repara en sus calles, la sorpresa es mayúscula, porque resulta que Fisterra es un pueblo bonito, de calles estrechas, encanto marinero y gente amable.
Esto no es inesperado, porque lo raro, en Galicia, es encontrarse uno con gente grosera. Reservados, cerrados, lo que queráis: amables y acogedores hasta decir basta. Te cogen y no te sueltan hasta que te hayas asentado a gusto. Me cambian de albergue por falta de camas, pero me acompañan hasta la puerta del otro, me regalan bombones para compensar lo amargo del cambio de planes (que importa, en realidad, muy poco) y charlamos durante varios minutos sobre el peregrinaje, sobre Segovia, de donde vengo y sobre Galicia.
El nuevo albergue tiene vistas al Atlántico. A la mañana siguiente salgo al balcón cuando todavía no ha terminado de amanecer y me quedo ahí plantada tanto tiempo que después pienso que igual el mundo se ha acabado. Pienso que estaría bien, que así no tendría que moverme de ese balcón. Uno no se quiere marchar nunca de aquí.