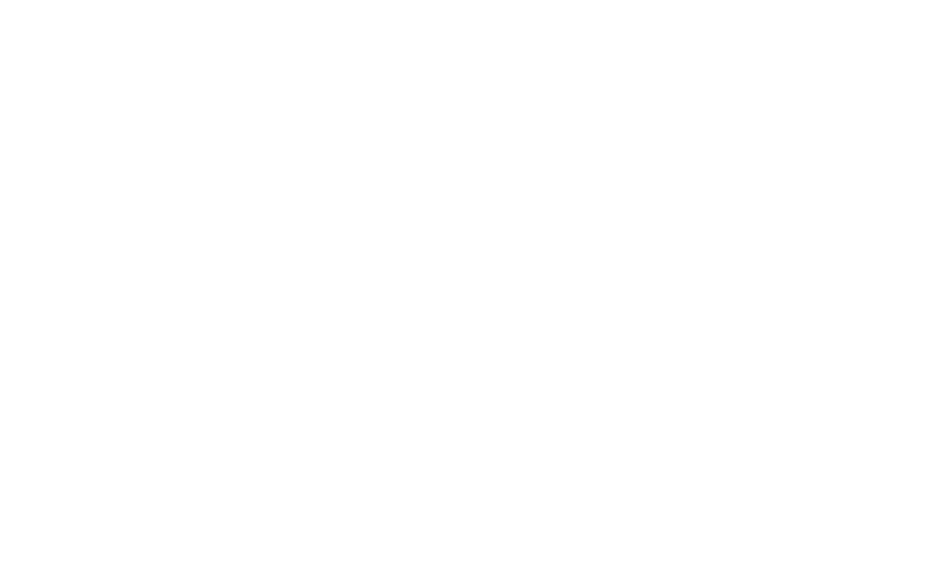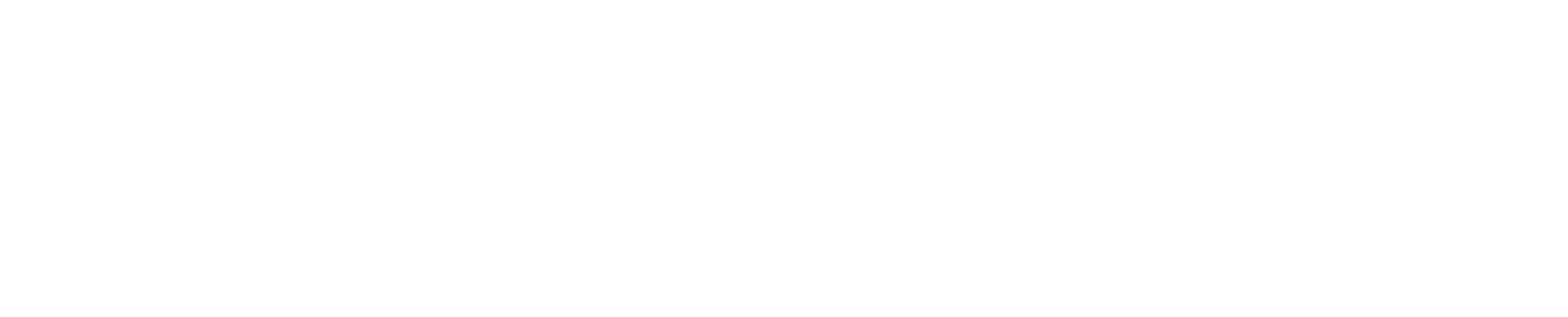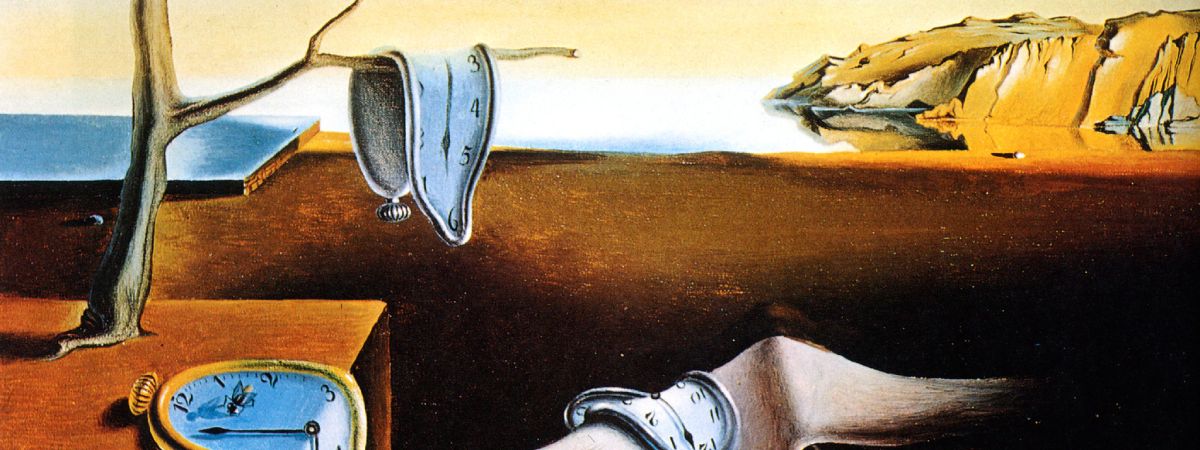“¡El tiempo de la servidumbre ha concluido!”, se escuchaba en aquella asamblea que ya no tenía nada de improvisada. Hacía tiempo que los remensas se habían organizado para tomar decisiones acerca de su futuro, sus aspiraciones y la lucha que los unía contra los grandes señores de la tierra catalana. Tenían todas las de perder, pues aun siendo numerosos la justicia no les amparaba. Tampoco el aparente favor del rey hacía demasiado por ellos, pero habían dicho basta y así habían perdido el miedo. O quizá era que el ansia de libertad podía más. Los campesinos catalanes se habían mirado a los ojos los unos a los otros y habían concluido que terminarían con aquel abuso de poder o morirían luchando por ello.
Les habían dicho, casi a modo de leyenda, que aquello era un castigo por haber negado su ayuda al emperador Carlomagno. Les habían dicho que lo merecían, que su existencia estaba por debajo de la de sus señores, que les debían obediencia y agradecimiento por la oportunidad de trabajar sus tierras. Pero la conciencia de los remensas despertó tras dos siglos de opresión, dejaron de creer en esa inferioridad impuesta y ya nunca más volvieron a dormirse.