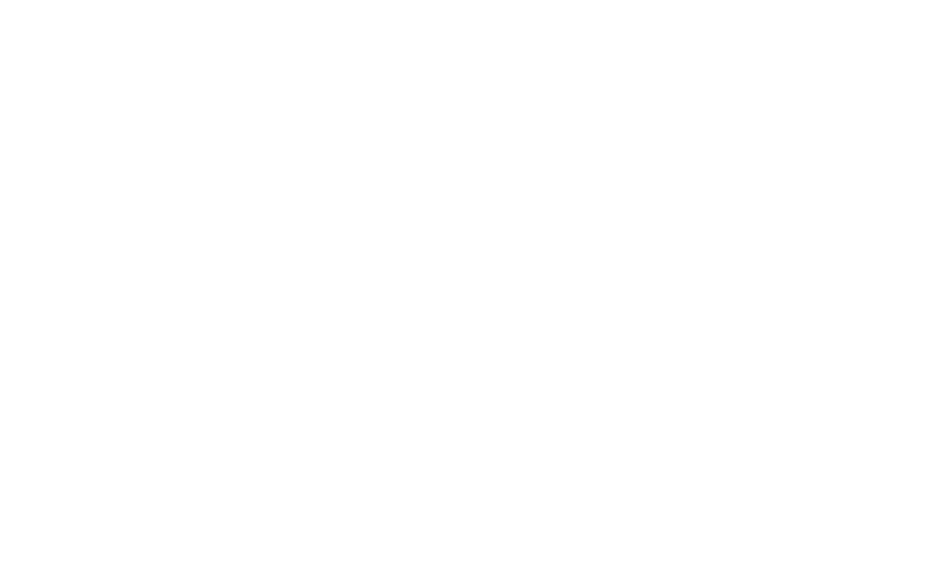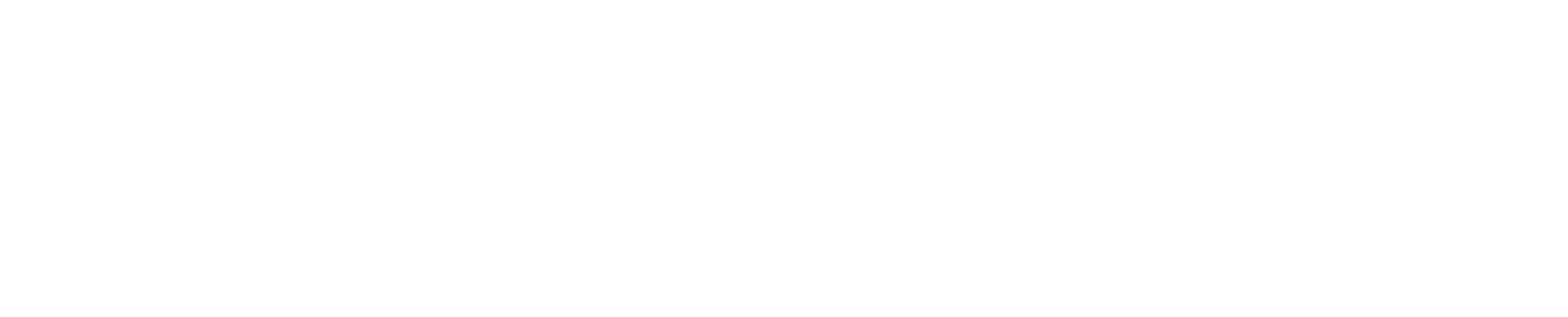Alfonso X el Sabio de Castilla (1221 – 1284) fue un gran guerrero y un hombre prolífico en todo, desde procrear 16 hijos hasta desarrollar una significativa producción jurídica, literaria, intelectual, histórica e incluso astronómica, además de las traducciones de textos árabes que financió en Toledo. Se trató de un personaje extraordinario que pudo ser Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico si hubiera prevalecido en él la vanidad en lugar de el sentido de responsabilidad hacia sus súbditos. Tan singular personalidad y su extraordinaria acumulación de cualidades explican que un día osara afirmar en público que “de haber asistido a la creación del mundo, hubiera hecho algunas cosas de otra manera”.
Tan lógica opinión fue interpretada como una grave blasfemia por la Iglesia y se difundió de boca en boca por el reino, especialmente en el ámbito eclesiástico. En Burgos, Pedro Martínez de Pampliega —que ejercía de ayo de su hermano Manuel— le advirtió públicamente de que debería de pedirle perdón a Dios por tan gran impiedad y hacer penitencia porque de lo contrario se arriesgaba al castigo de perder el reino y la vida. A esto respondió el rey de modo despectivo, manteniendo su opinión.
El tiempo transcurrió sin que nada ocurriera.

Como hacía habitualmente, Alfonso X viajó a Segovia, instalándose con su Corte ambulante en el Alcazar de Segovia para pasar allí los meses más cálidos del año.
Enterado de la llegada del rey a Segovia, el franciscano Fray Antonio —un hombre con fama de santo— decidió pedirle una audiencia con el fin de participarle de la enorme preocupación que le causaba el que su rey mantuviera públicamente tales opiniones.

Una vez admitido a su presencia le dijo: “No hubiera, Señor, venido de mis claustros a vuestros reales pies con menos impulso y motivo que de Dios, a quien tenéis ofendido con presunciones inconsideradas: pues habiéndoos criado en bienes temporales de tantos reinos, y espirituales de tan alto entendimiento, usando mal de tantos favores os reveláis contra vuestro criador, presumiendo que sus obras pudieran ser más perfectas con vuestra asistencia. No imitéis al más bello de los ángeles, hoy por su soberbia el peor de los demonios. Enmendad en vos mismo, pues ahora podéis, y os importa tanto, lo que presumiades enmendar en la fábrica del mundo, perfectísima obra, en fin, de la perfección divina. Reconoced culpa tan sacrílega y con penitencia inclinad la misericordia de Dios al perdón; y no irritéis su inmenso poder al castigo: pues sabéis que no es este el aviso primero y podría ser el último”.
El rey se indignó por la insolencia del fraile; respondiéndole airado. Fray Antonio regresó apenado a su convento de San Francisco.

Aquella misma noche se desató sobre Segovia una tempestad de verano de una intensidad nunca vista. Esta alcanzó especialmente al Alcázar, situado al noroeste de la ciudad. Un rayo impactó en la habitación donde dormían los reyes; incluso llegó a rajar las poderosas bóvedas de piedra de sillería en el techo. Se llegó a incendiar las vigas de madera, extendiéndose hasta afectar incluso al tocado de la reina.

Los reyes huyeron despavoridos de su habitación, dando gritos.
Tal fue su conmoción que el Rey Sabio se olvidó de todos sus conocimientos sobre climatología. Para encontrar alguna respuesta a la enorme zozobra que le había causado la tormenta y el incendio, se acordó del incidente sobre la blasfemia y decidió mandar que le trajeran inmediatamente al fraile.
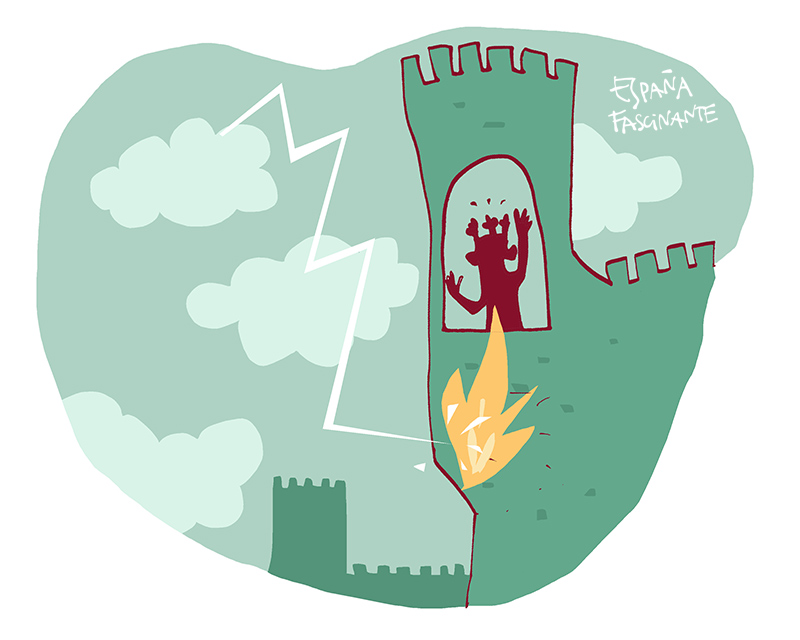
Pero la virulencia de la tormenta que se abatía sobre ellos era de tal magnitud que ningún soldado o sirviente se atrevía a obedecer al rey y salir del Alcazar de Segovia. Finalmente uno de los guardias montó en un buen caballo y se aventuró a cruzar la ciudad en busca del convento. Al cabo de un rato volvió con el aterido fraile.
Mientras la tempestad continuaba con feroz intensidad el rey se puso a confesarse con el fraile. Conforme el sacramento avanzaba, la tempestad fue amainando progresivamente. Apabullado por la experiencia y convencido de la relación de causalidad entre la confesión y la calma, el rey no dudó de que la tormenta había sido una advertencia de Dios. Por ello al día siguiente el rey renegó públicamente de la blasfemia.
Y esta es la leyenda del Alcazar de Segovia ¿o fue una historia real?
Texto de Ignacio Suarez-Zuloaga e ilustraciones de Ximena Maier