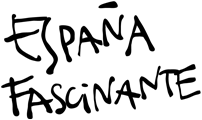Medinaceli, el polvo de los enemigos y el ocaso de Almanzor

Almanzor se bautizó a sí mismo como “el victorioso de Dios” y debió sentirse de esta manera hasta su último aliento, espirado en el castillo de Medinaceli. En realidad, Almanzor, que es una castellanización de ese apodo que él mismo escogió, se llamaba Abi Amir Muhammad. Su personalidad carismática y altanera, sus diferentes actos en vida, le llevaron a considerarse “al-mansur bi-Allah”, el victorioso de Dios. Lo cierto es que conquistó decenas de territorios de la Península Ibérica para su Dios, según sus extremas creencias, y para ese Califato al que sirvió y personalizó.
Almanzor es la viva encarnación de la actividad violenta que tuvo lugar durante aquellos convulsos siglos. Nació en el año 938, murió en el 1002. Durante los 64 años que vivió, llevó al Califato a la cima del poder político y militar. Pese a ello, o quizá precisamente por ello, con su muerte también el Califato comenzó a morir. Claro que esto él no lo sabía cuando yacía, perdiendo la vida, en el castillo que convirtió en el centro de su actividad.
Morir es un acto solitario, así que Almanzor murió en soledad, seguramente recordando cada paso que le había llevado hasta ese lugar, hasta ese momento. Hasta esos muros que acogieron diferentes civilizaciones y comunidades, de los que hoy quedan recuerdos y reconstrucciones.
Un siglo para Almanzor

Almanzor ha llegado hasta el presente siglo convertido en uno de los personajes más importantes del Califato, objeto de leyendas, idealizaciones y mitificaciones que él mismo potenció. No cuesta imaginarlo yaciendo en ese territorio de Medinaceli que también conquistó para sí, recordando con orgullo las casi 60 batallas que libró para su reino, el político y el religioso. Justificando cada una de ellas y sintiendo todavía las heridas de la última, detonante definitivo de su fallecimiento.
Ciudades como León o Pamplona cayeron a su paso. Decidido, ambicioso y con un gran talento militar, se hizo con el afecto y la admiración de su pueblo y se esforzó por hacerse también con el respeto y el temor del pueblo cristiano. Vivió y murió congregando a su alrededor un gran poder. Así fue desde que fuera designado tutor del joven califa Hixem II, al que convirtió en poco más que una marioneta política. El final del siglo X le perteneció casi por completo.
Pero Almanzor murió en soledad porque, como se ha dicho, como se sabe, morir es un acto muy solitario. Estuvo acompañado, pero sobre todo estuvo perdido en sus recuerdos. En sus últimos días, quizá recordase los primeros. Los días en los que estudiaba leyes en Córdoba mientras se acercaba poco a poco a las figuras de autoridad, sin saber, aunque siempre deseándolo, que terminaría convirtiéndose en la más importante de todas ellas.
Almanzor, en los primeros años de su vida de leyenda, expulsó a los mercenarios eslavos que combatían para el Califato y se encargó él mismo de hacerse con la fuerza de bereberes del norte de África que lucharan por su causa. Emprendió una gran reestructuración de sus tropas, se enfrentó a su suegro, al que se impuso sin vencerlo, promulgó reformas legislativas y ocupó importantes cargos administrativos. Concentró en su persona todo el poder del Califato y fue nombrado hayib, primer ministro. Murió siendo el señor de aquel castillo tan relevante en el medievo.
Las campanas de la catedral de Santiago y otras historias

El primer ministro del Califato fue conocido por sus incursiones rápidas y devastadoras en territorio cristiano. Su objetivo fue claro: desmoralizar a sus enemigos, impedirles tener una vida completa más allá de los muros de castillos considerados inexpugnables, muchos de ellos conquistados al final. Sembró el miedo y la inseguridad en zonas de importancia política, económica y religiosa. Se hizo fuerte en el mismo castillo en el que fue enterrado, que sirvió, además, como reflejo de su manera de entender la vida. Arrebató Medinaceli a Galib, su mencionado suegro, en su disputa final y como regocijo de ese poder que tanto buscó.
Almanzor se guió siempre por una moralidad ambigua que le llevó, poco antes de fallecer, a protagonizar un episodio al que, seguro, dedicó mucho tiempo de reflexión. En su conquista de Santiago de Compostela, ciudad que arrasó, dejó intacto el sepulcro del apóstol Santiago. Sale solo preguntarse las razones que le llevaron a respetar este lugar de tremendo valor religioso para los enemigos del Califato y, como ya se ha dicho, él mismo debió dedicarle muchos de sus últimos pensamientos. Su figura controvertida lo fue, desde ese momento, mucho más. En gran medida porque, tras esta inesperada concesión de respeto, ordenó que los cautivos cristianos trasladaran a hombros hasta Córdoba las campanas de la Catedral de Santiago. También las puertas de la ciudad.
La última historia encierra muchas incógnitas. Algunos creen que tuvo lugar en San Millán de la Cogolla, donde tenía por objetivo destruir uno de los focos religiosos más importantes de la cristiandad. Otros aseguran que su última inclusión fue la batalla de Calatañazor. En cualquiera de los casos, en ese amanecer del siglo XI, Almanzor ya se encontraba gravemente enfermo. Apenas podía caminar y padecía de terribles dolores, muchos relacionados con la gota úrica. Su último viaje fue hasta el castillo de Medinaceli. Importante en su vida, habría de jugar también un papel en su muerte.
El fin de Almanzor

El castillo de Medinaceli está situado en el extremo occidental de la muralla romana del lugar. Son pocos los restos de la época de Almanzor que han llegado hasta nuestros días, pero puede intuirse, por su localización, su importancia. La creencia señala que Almanzor fue enterrado en la desaparecida alcazaba. Hay quien cree, sin embargo, que lo sepultaron en los alrededores de la localidad, en el cuarto cerrillo.
Otra leyenda afirma que tras cada batalla mandaba recoger el polvo que, durante estas, había impregnado sus ropas. Quería ser enterrado con las huellas que había dejado a su paso. Huellas de determinación, de violencia y de fuerza. Quizá fuera una de sus últimas comandas: “no os olvidéis del polvo recogido”. Tenía 64 años cuando falleció.